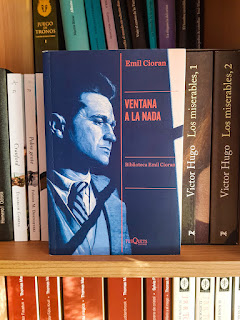Reseña: La campana de cristal, de Sylvia Plath
¡Hola a todos! Bienvenidos al blog. Hoy les traigo la reseña de La campana de cristal de la escritora y poeta estadounidense Sylvia Plath.
Se trata de una novela semiautobiográfica, donde la autora a través de la joven estudiante Esther Greenwood, su alter ego, narra episodios importantes de su vida. Los cuales va nutriendo con los pensamientos y emociones que la embargaron durante aquellos momentos. Es decir, como lectores tenemos acceso a la intimidad de Esther. Y eso causa un efecto muy fuerte. Sientes una gran empatía por ella.
Por lo mismo, es una novela que no recomiendo para personas que estén pasando por un mal momento, la historia te puede hundir aún más o causar el efecto contrario, te puede salvar. A mí me afectó mucho, por eso, como sugerencia, recomiendo que la lean cuando estén en un buen momento.
Esther es una estudiante de lengua inglesa que gana un concurso en una revista de modas mediante la escritura de un ensayo. El cual le permite pasar un mes en Nueva York en un trabajo soñado junto a otras ganadoras. Lo que simplemente la encandila porque ella viene de un pueblo donde no pasa nada y de pronto se encuentra en el centro del mundo. En la ciudad de las luces. con fiestas y eventos por todas partes.
Estamos hablando del Nueva York de las décadas de los 50 y 60. Que es básicamente el contexto en que se desarrolla la historia.
Este inicio de la novela no hace presagiar lo que vendrá más adelante, no parece una historia tan terrible, pero es solo el inicio, es lo que se podría llamar, el evento desencadenador. Porque Esther viene de un ámbito netamente académico, no tiene experiencia con el mundo ni con la sociedad. Sus únicas credenciales son su excelencia académica y un supuesto amor de la infancia que ha mantenido con Buddy Willard. Y de pronto se encuentra con el mundo real, un mundo que va a una velocidad distinta a la de ella, no puede seguir el ritmo, es una sociedad vertiginosa y ella se va quedando atrás. Le dicen que escoja, que elija, que ya debería tener claro su proyecto de vida. No la dejan respirar, no la dejan pensar. Se siente asfixiada, desconectada, y cuando estira sus manos para tantear la realidad se da cuenta de que algo la separa de los demás, una especie de cristal, una campana de cristal.
Esto se visualiza en la novela mediante cuatro aspectos. En lo laboral, donde sufre un choque con lo que se espera de ella versus sus dudas, su caos interior. En lo social, mediante la relación con sus amigas, las otras ganadoras del concurso, donde sufre el problema de no encajar. En lo romántico, a través de los malos ratos que pasa con los hombres que conoce. Y también en lo familiar donde hay una gran inestabilidad en su vida. Carece de una base familiar sólida y firme desde muy joven.
Por lo tanto, no encuentra felicidad en lo laboral, tampoco en la amistad y menos en el amor. Tampoco un soporte familiar. Y además tiene diecinueve años. El paso entre la adolescencia y la adultez. Una edad compleja, donde se deben tomar decisiones para las que no estamos preparados y debe sufrir la presión de elegir un camino. Todos sus sueños se desvanecen. Este es el punto de partida, el momento en que se da cuenta de que no es como los demás. Sufre un choque emocional y se inicia un proceso, el proceso de su depresión crónica, donde la protagonista toca literalmente fondo. Ella misma nos lo cuenta, nos describe todo lo que siente, nos abre las puertas de su alma.
La historia está contada como una crónica. Es decir, narra hechos de forma secuencial, aunque siempre juega con retrocesos al pasado para ir estructurando al personaje principal. Es importante que la narración tome este cariz, porque en el fondo se narra un proceso, un paso a paso. Por lo mismo, al leer el libro puedes notar dos partes bien marcadas, las cuales no están delimitadas en el libro, pero puedes notar la diferencia y el cambio en la tonalidad de la historia pasando la mitad del libro. La primera parte se centra en describir todos los aspectos importantes de la vida de Esther, sus fracasos, su desazón por no poder realizar una vida normal. Es decir, su contexto, el responsable de desencadenar la siguiente parte, la sección oscura del libro.
En la segunda mitad se narra el proceso de su enfermedad. La parte más fuerte del libro. Porque estamos sumergidos con ella, estamos junto a Esther y podemos percibir su dolor y la inmensa soledad a la que debe enfrentar.
La segunda mitad nos deja ver el
mundo desde la perspectiva de una persona que sufre una depresión crónica
que, por lo mismo, es discriminada y tratada como una loca, una demente.
A través de Esther podemos conocer la brutalidad de los tratamientos a los que se ven sometidos los que padecen esta enfermedad. El dolor y la soledad que deben sufrir por el encierro. Conocemos sus pensamientos suicidas, somos espectadores de su constante enfrentamiento con la muerte. Pero no con miedo, sino con deseo, con deseo de morir, porque se la toma como una salida, como un escape a una vida que no vale la pena vivir. En la mente de Esther resuena la pregunta. ¿Vale la pena vivir? La respuesta es No.
Algunos aspectos que causan su rechazo al mundo son el papel que se le impone a la mujer en la sociedad, la de ser esposa de un hombre para poder ser alguien. Y luego tener hijos para quedar más atada aún.
Hay una crítica brutal ante la imposición de la maternidad. La maternidad no es una elección sino una obligación. Y Esther la rechaza al igual que el matrimonio, porque ella desea ser libre.
Libre de vivir de lo que sueña, sin ataduras. De poder disfrutar de su sexualidad sin que nadie la juzgue. Pero si lo hace, sabe que será tratada con injusticia. Mientras tanto los hombres pueden hacer lo que quieran.
Hay una fuerte crítica ante la desigualdad entre hombres y mujeres, ante una sociedad patriarcal.
Pero en medio de la desesperación y a pesar del dolor ella busca su identidad, busca lo que realmente quiere hacer y ser. Un camino donde no deba depender de los hombres. Busca su propio valor, su talento, lo que ella ama hacer.
Quiere dejar de sentirse encerrada en una campana de cristal. Esa pared de vidrio con el que choca constantemente cuando quiere evolucionar, cuando quiere crecer. Ese muro que le impone la sociedad: trabajar para los hombres, matrimonio, hijos. Solo para ser observada y aprobada por los demás y cumplir con lo que otros esperan de ella.
Esta reseña también la pueden ver en mi canal de youtube
Ricardo Carrión
Administrador del blog